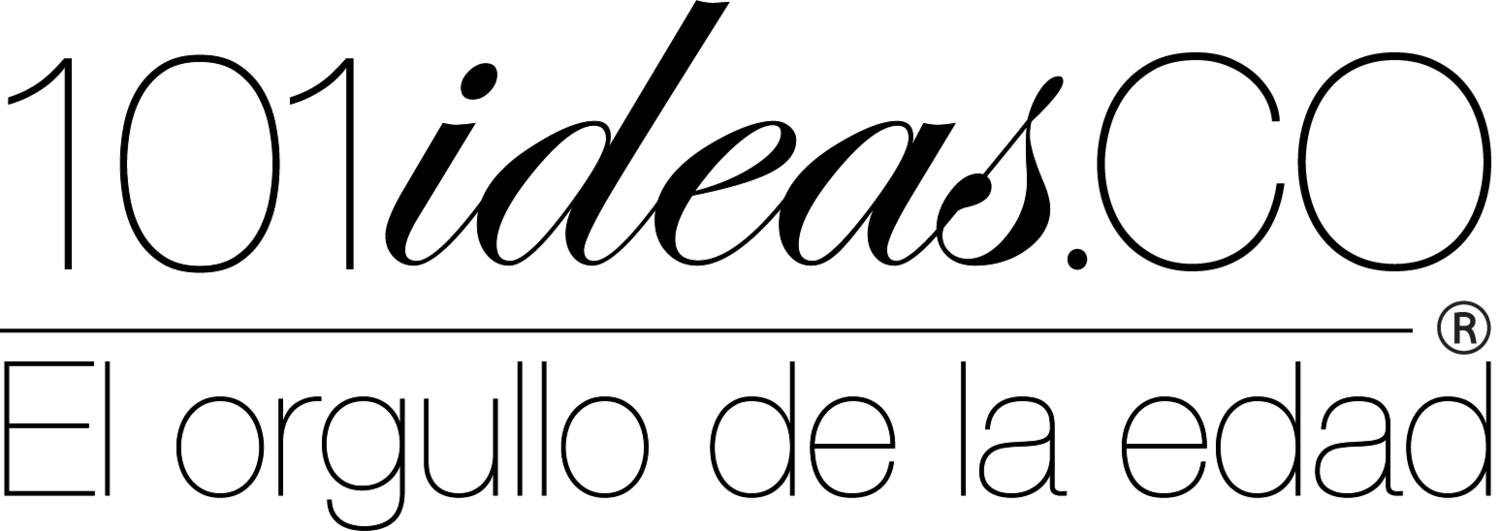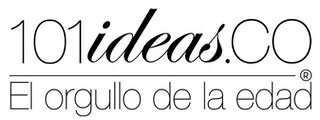Ella - Mi reina, mi abuela
Abrí la puerta con la tarjeta, y empecé a caminar por el pasillo largo de paredes blancas y suelo blanco. Mientras avanzaba, fijé la vista al fondo, en la hilera de asientos apoyados contra la pared de la banda derecha de aquellas paredes largas, que a mí se me hacían demasiado infinitas.
La vi. Ella estaba sentada, como siempre, en uno de esos asientos decrépitos y aterciopelados de un marrón dudoso. Sonreí. Mientras me acercaba, pensé que ya no tenía nada de la exuberancia de aquella Ava Gardner de pueblo, que paseaba espléndida por las calles milenarias, adornada como una estrella de cine, aunque fuera tan solo para ir a comprar media docena de huevos.
El cabello crepado perfectamente peinado y de un negro intenso, se había convertido en una mata de pelo diluida y de color casi blanco, peinada torpemente hacia atrás. Los ojos intensos de mirada segura y penetrante, perfectamente pintados, ahora dibujaban un mar de dudas y preocupaciones interiores que no sabían aflorar. La nariz característica, en la actualidad tomaba cada vez más fuerza dentro de aquella cara demacrada y de mejillas hundidas. Los labios, que en épocas anteriores tenían el color rojo pasión de forma permanente, ahora no estaban pintados, temblaban ligeramente, y escondían una dentadura postiza que costaba mantener.
Las blusas de seda y colores brillantes habían cambiado por una blusa rosa, un jersey de lana gruesa, y un chal de ganchillo. Las faldas de tubo de color rojo que marcaban unas nalgas hermosas, se habían sustituido por unos pantalones de lanilla que evidenciaban una pérdida muscular importante. ¡Y los zapatos! Aquellos zapatos de tacón que, como decía Punset, parecía que ponían a las mujeres encima de los pedestales, se habían cambiado por unas alpargatas de lana de pequeños cuadritos, sucias y desgastadas.
Aquella Ava Gardner de pueblo había desaparecido. Aquella mujer que se arreglaba hasta la extenuación, y provocaba la admiración, tanto de hombres como de mujeres, esa señora que iba al centro del pueblo llevando un traje chaqueta ampuloso, de donde colgaba una flor de ropa de la solapa, y que se dejaba adular por la gente que se encontraba en la calle, ya no existía. Se había cambiado por una mujer raquítica, con poca fuerza, y siempre vestida con muchas capas de ropa, que la protegían de un frío intenso que los demás no notábamos.
Me acerqué y me agaché para darle un beso en la mejilla.
Ella salió de su mundo blanco. O negro. Alzó la vista, y le noté la cara de sorpresa.
¡Hola, bonita!
Me dijo, con un ligero temblor en la boca, observándome, sin demasiado interés, con aquellos ojos del color del arco iris.
Ahora, todas las personas que la rodeábamos nos decíamos "bonita". Las cuidadoras, las enfermeras, las compañeras, los familiares. Todas y cada una de las personas que la rodeábamos, habíamos perdido nuestra identidad. Éramos una figura que aparecía, cada día nueva, delante suyo, sin recordar que habíamos existido en épocas anteriores, en días anteriores, donde la memoria aún se zambullía dentro de los recuerdos.
¡Hola, reina!
Le contesté yo, con una amplia sonrisa, haciendo como que no notaba aquella pequeña punzada de dolor, cuando le adivinaba en los ojos que no tenía ni la más mínima idea de quién era yo.
Me senté a su lado, y le cogí de la mano. Me fascinaba aquella mano de piel de papel de fumar, agrietada y con venas y huesos demasiado visibles, y de donde parecía que había desaparecido, también, toda la masa muscular. Estuve un rato contemplando aquella mano que me había preparado docenas de aguas de tomillo, que me había pelado incontables manzanas, que me había hecho cosquillas hasta la extenuación. Ya sabía que la mano, tal como el resto del cuerpo de su ama, no recordaba ninguno de los recuerdos más tiernos de mi infancia. Contemplé la cara, sin que ella se diese cuenta. Ella miraba hacia delante, sin curiosidad.
Contemplaba la pared blanca sin mirarla, tenía la mente perdida en un laberinto del que no podía salir. Después de un buen rato admirando aquella cara que no tenía nada que ver en la de Ava Gardner, dirigí la mirada también hacia la pared blanca, intentando localizar el punto exacto donde ella se había perdido. Sin encontrarlo, cerré los ojos. Sin quererlo, me adormecí. Con mi mano dentro de la suya. Me desperté a los cinco minutos. O quizás había sido una hora. Abrí los ojos y contemplé mi entorno. La pared blanca delante mío. Giré la cabeza. Ella estaba allí, con la mirada impasible, buscando sin buscar ese punto infinito. Miré su mano. Aún estábamos enlazadas. Sonreí. Me acerqué hacia su cara, y le di otro beso en la mejilla. Ella se volvió hacia mí y, sin emoción, me dijo:
¡Hola, bonita!
¡Hola, reina!
Le contesté yo.
Y me desperezé a su lado. Sin palabras, ajenas al mundo exterior, me dejé embriagar por un estado de placidez que hacía tiempo que no sentía. De calma, de tranquilidad. De dulzura. Porque estaba a su lado.
Este texto es un relato maravilloso escrito por nuestra amiga
Roser Rovira
Dedicado a su abuela
Escritora Creativa.
Autora de libros, cuentos infantiles, novelas y documentos educativos.
Conoce algunos de sus cuentos infantiles en diferentes idiomas en este LINK